
El Quaker City era un buque a vapor alquilado por la armada de la Unión durante en la guerra civil americana. Retirado del servicio activo, se reconvirtió en barco comercial y de recreo. En 1867 los periódicos se hacían eco de un maravilloso crucero de placer a bordo del Quaker City que partiría de Nueva York con destino a Europa y Tierra Santa. Entre el selecto pasaje figuraba un tal S. Clemens, de California, inquieto escritor que no desaprovechará la oportunidad para redactar una serie de cartas que tiempo más tarde se editarán como libro de viajes: The Innocents Abroad. No contaba Clemens que esta obra sería la más vendida de entre todos sus libros, por encima incluso de los futuros Tom Sawyer y su secuela, Las aventuras de Huckleberry Finn. A estas alturas no creemos necesario desvelar la identidad de Míster Clemens, así que ni siquiera insinuaremos el seudónimo por el que se le conoce universalmente: Mark Twain. La mirada del autor de la Guía para viajeros inocentes es genuinamente americana: humor fino, agudeza verbal, arrogancia y hasta una cierta comprensible ignorancia provinciana que se combinan para componer un relato muy al gusto de los lectores de la época. Hace poco tuvimos la oportunidad de recrear los paseos de Twain por Milán y su visita al Duomo: «Estábamos enfermos de impaciencia; ¡nos moríamos por ver la famosa catedral!». También para nosotros el deseo de penetrar los muros del fastuoso edificio era mayor que la entereza necesaria para superar las tres líneas de seguridad con cacheo incluido que nos separaban de esta blanquísima escalera hacia el cielo, a esas horas encendida al sol de la mañana como una mole incandescente. Después de salvar cuántos obstáculos se opusieron al peregrino, retomamos el itinerario por de la nave septentrional que nos llevó a los pies del San Bartolomeo scorticato, patrón de los peleteros, statua de Marco d´Agrate. Quien desconozca la historia del apóstol no encontrará sentido a la figura desollada, con mirada perdida, que exhibe pose triunfante sobre aquellos que intentaron quebrar sus convicciones por el tormento. Y quién sí sepa del suplicio del santo notará enseguida que la estola que cubre hombros y partes pudendas es la piel que le arrebataron los armenios, volviéndosela del revés como un calcetín. Sobre el pedestal, la desnuda carnosidad que impresionó a Twain sobrecoge al visitante moderno, que captura con su cámara el detalle macabro de fibras, venas y nervios, expuestos a la indiscreta curiosidad del observador con una impudicia que nos recuerda el De humani corporis fabrica de Andreas Vesalio. En este caso, llama la atención el atributo de Bartolomeo: un pesado libro abierto apoyado en la parte anterior del muslo en lugar del cuchillo de desollar verracos que tradicionalmente le identifica ante los fieles. Después de hora y media larga de contemplación, el devoto paseo por las naves del duomo se transforma en apresurado y frívolo tránsito a través de Galería Vittorio Emanuele II hacia el monumento a Leonardo, frente al teatro alla Scala. Pero antes de abandonar la catedral, y sin que seamos conscientes de ello, la última mirada se prenda del desnudo personaje, quizá el más desnudo de cuántos hubo en la historia del arte, y en el vínculo de nuestra fascinada repulsión con la vívida impresión que hace más de ciento cincuenta años inspiró estas palabras del célebre autor de El príncipe y el mendigo…
La figura era la de un hombre sin piel; con cada vena, arteria, músculo, cada fibra, tendón y tejido del cuerpo humano, representado hasta el más mínimo detalle. Se hacía natural porque, por alguna razón, parecía que le dolía. Lo normal sería que un hombre desollado diese esa impresión, a no ser que estuviese entretenido con algún otro asunto. Era horrenda y, sin embargo, ejercía una especie de fascinación. Siento mucho haberla visto, porque ahora ya siempre la veré. A veces soñaré con ella. Soñaré que descansa sus brazos acordonados sobra la cabecera de la cama











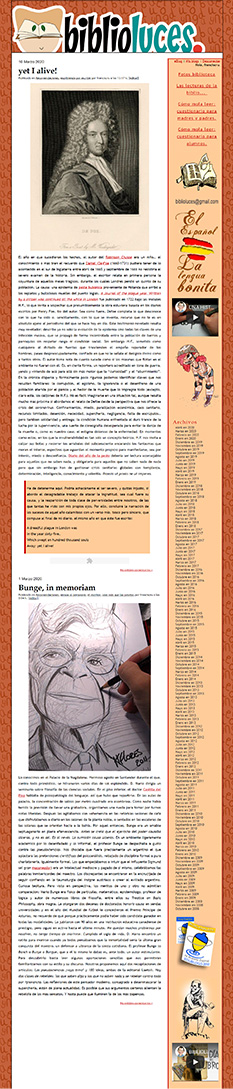

Deja una respuesta