
Aquella mañana del 27 de julio de 1794 (9 de termidor, según el calendario del amanecer republicano), Maximilien se levanta temprano tras conciliar un sueño reparador. Ordena los papeles y ultima algunos flecos de su discurso ante la Convención, que se reúne en las Tullerías. En el comedor familiar, la señora Duplay dispone el frugal desayuno que le ha preparado a su huésped. Antes de salir a la calle se empolva la peluca y se acicala, como de costumbre. Su hermano Agustín aguarda para acompañarle al salón de sesiones…
El historiador Colin Jones repasa minuto a minuto los últimos momentos del siniestro personaje. Y si bien hay muchas obras referidas a este convulso período de la historia francesa y europea, La caída de Robespierre constituye un relato intenso, bien documentado, que nos aproxima como ninguno a esas 24 horas decisivas que determinaron el futuro del movimiento que hoy conocemos como la Revolución Francesa.
…Sobre las 11:00 h. Robespierre abandona su domicilio, en el 366 de la Rue Saint-Honoré de París, y camina despreocupadamente hacia la sede de la soberanía nacional. Se sabe el preferido de la masa, el único capaz de interpretar los dictados de la ciudadanía. Y la ciudadanía pide sangre. Desde la Asamblea Nacional ha promovido la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En síntesis, se trata de una proclama progresista por la igualdad, la libertad y contra la opresión. Sin embargo, ha sido el inspirador de la norma, el mismo Robespierre que se oponía fervorosamente a la pena de muerte (“Matar a un hombre es cerrarle el camino para volver a la virtud») el que ha dejado en suspenso las garantías de la Constitución de 1791 para consolidar el régimen del Terror contra políticos, opositores, aristócratas, librepensadores, religiosos, activistas, intelectuales, diputados, periodistas, sospechosos, espías, profesionales, artistas, artesanos… Y, en definitiva, contra todo aquel disidente o supuesto disidente que caiga en desgracia o, simplemente, transite por un puente equivocado a la hora equivocada. El filo de la guillotina había hecho las veces de depuradora social a una velocidad tal que la sangre derramada encharcaba perennemente la Plaza de la Revolución (hoy Plaza de la Concordia). Pese a sus continuos cambios de opinión, Robespierre se había asegurado la devoción del Tribunal de Justicia Revolucionario, dirigido por amigos y correligionarios sin escrúpulos con ganas de ascenso social, la complicidad del club de los Jacobinos, una especie de partido político que bendecía sin réplica las iniquidades de El Incorruptible, y la fidelidad canina de un buen grupo de diputados de la Asamblea que cambiaban votos, vítores y aplausos por un buen trozo de tocino a la hora de comer y un salvoconducto temporal que les permitía conservar la cabeza y la peluca en su lugar habitual. Últimamente, Robespierre estudiaba cambiar el culto tradicional por la veneración al Ser Supremo con el que pretendía atajar el ateísmo, más propio de peligrosos ciudadanos críticos que de las multitudes aborregadas que lo aclamaban. ¿Qué podía salir mal? Sin embargo, el día anterior El Incorruptible había cometido un error garrafal: para granjearse el apoyo de ciertos grupos de la cámara, proclama públicamente que la Convención es un nido de corrupción trufado de traidores, y apelando al pueblo como solía, vaticina una purga inminente. Las advertencias de Robespierre tenían la costumbre de licuarse en torrentes de sangre, así que no cayeron en saco roto: la velada amenaza se siente a izquierda y a derecha. El fantasma del ejecutado Danton sobrevuela las bancadas de los representantes electos. Cunde el pánico. En esos momentos, ni los ujieres de la cámara tienen garantizada indemnidad en la macabra ceremonia de depuración que se avecina. Durante una jornada tormentosa, la iniciativa de un grupo de diputados que tienen poco que perder alienta el pronunciamiento casi unánime de la Convención, que condena a toda la camarilla populista: Robespierre, el presidente del Tribunal Revolucionario Dumas y el atónito portavoz, el joven Louis de Saint-Just, que observa como grillado lo que está ocurriendo a su alrededor. Después de un agitado movimiento de peones con la Comuna de París, los mecanismos burocráticos que sostuvieron los desmanes de Robespierre se vuelven en su contra: silenciado y humillado, vituperado por la turba que debía liberarlo, se rinde finalmente ante Mme. Guillotine el 28 de julio de 1794, décima jornada de la primera década de termidor, conocido como el Día de la Regadera.










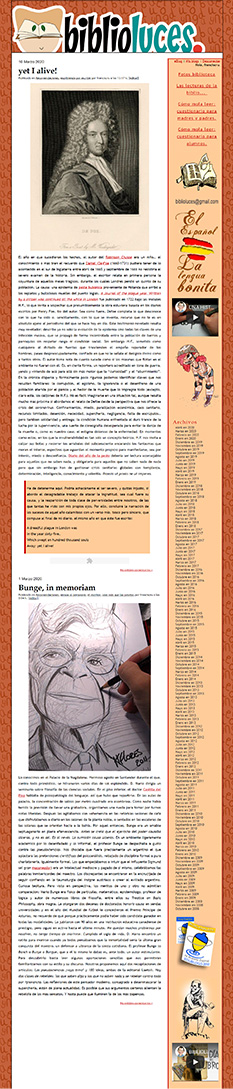

Deja una respuesta