
Para empezar, parece que Molière no murió en el escenario. Ni ataviado de amarillo. Además de autor, el célebre dramaturgo francés protagonizaba sus propias comedias. El 17 de febrero de 1673 —día de viernes por más señas— Molière se sintió indispuesto durante la representación de «El enfermo imaginario», pese a lo cual concluyó las frases de su último Argan. Más tarde y ya en su casa, sita en el 40 de la Rue de Richelieu, un nuevo acceso hemorrágico se lo lleva por delante. Entretanto, los allegados buscan infructuosamente por todo París un sacerdote, persuadidos de que deben priorizar el alivio espiritual de la extremaunción a cualquier ensayo reparador de la medicina al uso. El reconocido Juan Bautista Poquelin (ese era su verdadero nombre) falleció con cincuenta y un años. Protegido del duque de Orleans, hermano de Luis XIV, contaba con simpatías en la todopoderosa corona francesa. Pero sus mordaces y mal disimuladas críticas hacia los modos y las convenciones sociales de la época habían molestado a la Iglesia, incomodado a cierta nobleza y puesto en su contra al abundantísimo colectivo de charlatanes y carniceros que por aquel entonces constituían el gremio de médicos y sanadores. Eso por no hablar de la legión de autores envidiosos de su éxito o de maridos cornudos, celosos unos o consentidores a su pesar otros, que conocían los negocios galantes del reputado comediante. ¿Y si Molière hubiera sido asesinado? Se sabía de sus incontables afecciones, pero como hipocondríaco irredento la mayoría le venían de imaginarse enfermo. Y nadie se muere de neurastenia a menos que arraigue en el cuerpo una modalidad mórbida de tal obsesión. Esa el la tesis del escritor Rubem Fonseca (1925-2020), que recrea las pesquisas de un marqués anónimo, buen amigo de Molière, defensor de su obra y amante de la joven Armande, su mujer, de la que también se dice que era hija del dramaturgo. Un candidato perfecto para adaptarse a la lógica inmediata, aquella que le sitúa a la hora y en el lugar adecuados como para calzarle sin dificultad cualquier móvil homicida. Sin embargo, no es el marqués el que desea la desaparición de Molière: su aprecio resulta sincero y los favores de Armande forman parte de una amistad, digamos, doblemente gratificante. Bien conocido en los ambientes cortesanos, el marques frecuenta los exclusivos salones donde se rumian conspiraciones y venganzas, se intercambian elixires de amor y se formulan venenos indetectables. El marqués es plenamente consciente de que la proximidad al monarca determina el grado de impunidad aceptado por los que deben juzgar los crímenes más audaces. Y aunque no es cuestión de buscarse antipatías peligrosas, esclarecer el asesinato conlleva un cierto riesgo, proporcional a la alcurnia del criminal…
Rubem Fonseca es un extraordinario escritor brasileño que bien merece una revisión por parte de aquellos que gustan de la literatura sin artificios, en ocasiones descarnada y hasta brutal. Fonseca es cuentista y novelista. Experimentó con fórmulas muy personales de narrativa policiaca, de la que se vale para reflexionar sobre la marginalidad y la violencia, aunque su producción no es uniforme. Visitó la «Semana Negra» de Gijón allá por el año 1995. Pero antes que dejarse llevar por reseñas u opiniones, leer alguno de sus relatos es el procedimiento habitual para saber a ciencia cierta si estamos ante un autor de nuestro gusto.
Jean-Baptiste Poquelin (1672-1673), conocido universalmente por el sobrenombre de Molière, precisa de poca o ninguna presentación. Quien no ha oído hablar de él tiene permiso para autocompadecerse de su ignorancia (recuerden que se trata de un achaque menor que cuenta con varios antídotos). Por el contrario, todo aquel que lo identifique con un escritor de cabello frondoso que, sin embargo, llevaba una empolvada peluca se puede proponer el reto superior de ver alguna de sus obras de teatro. No hacen falta muchos referentes para divertirse. Tan solo dejarse llevar por el lenguaje y el tableteo de las chinelas de cordobán sobre el entarimado.










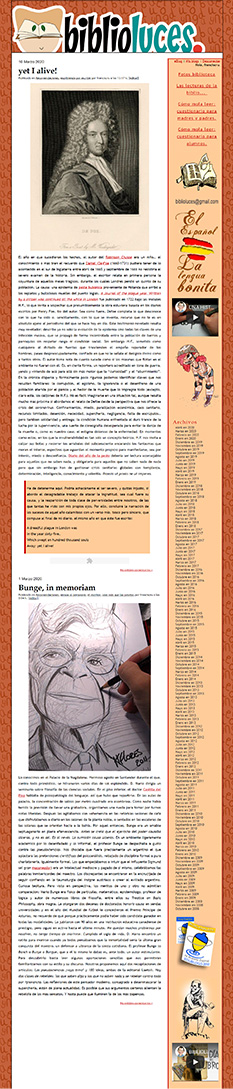

Deja una respuesta