
Horas. Minutos. Segundos. Hemos conseguido crearnos la ilusión de que podemos dividir el tiempo en cantidades discretas, unidades que nos permiten sumarlo y restarlo, ponderarlo y hasta calcular sus dimensiones. Pero el tiempo dista mucho de ser el alma que mueve las agujas de un reloj. El ritmo que la vida impone, con sus pausas, letargos, esperas, progresos acelerados, retornos vacilantes… refuerza la evidencia de que el tiempo no cuenta con nosotros, que fluye implacable deslizándose por el filo del presente con la pericia de un skater. Sin embargo, cuando leemos somos dueños del reducido universo comprimido entre las tapas del libro; los acontecimientos se recrean ante la mirada atenta del lector, momentáneamente desembarazado de cuanto le vincula a la realidad. El tiempo se convierte entonces en parte de esa nueva conciencia, libre para moverse por la ficción sin limitaciones, como un pececillo de colores en el vasto océano. Esta sensación puede ser tan intensa que algunas personas aseguran que gracias a ella pudieron sobreponerse a un largo cautiverio físico, entre las cuatro paredes de un calabozo, o anímico, asediados por el tedio, la rutina y el aburrimiento. El marcapáginas es el símbolo de la soberana voluntad del lector, del aceptado receso que congela el tiempo de papel en el instante en el que las hojas se confunden ruidosamente. Los marcapáginas aguardan pacientes en la bitácora de nuestra mesilla de noche y vigilan la plaza hasta que regresamos, recordándonos a qué distancia se encuentra el desenlace. Los menos románticos alegarán que todo esto del tiempo y los pececitos irisados está muy bien, pero que con entremeter la solapa o doblar una esquinita, asunto resuelto. No tenemos argumentos de peso para convencer a toda esa tropa más apegada a lo pragmático que a lo romántico pero, sin ningún género de duda, utilizar la solapa es vulgar y plegar la página (sobre todo si el libro es de otro) inmoral… Nada que ver con este elegante impala dorado con el que inauguramos la sección, diseñado para lucir su esbelto y atlético porte en el lomo grueso de los Cuentos Completos de Julio Ramón Ribeyro o de Ignacio Aldecoa, por decir algo…










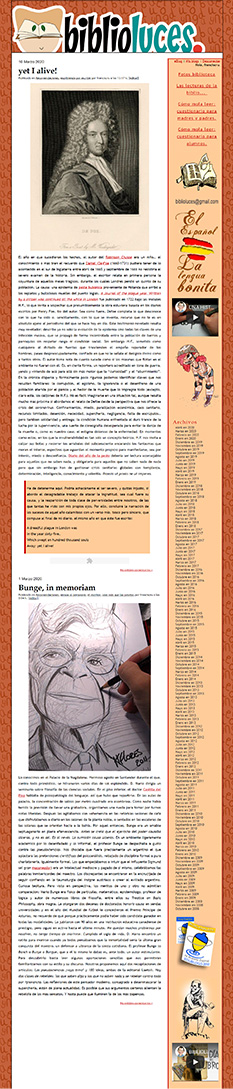

Deja una respuesta