Desde el mismo momento de su concepción, el coche ha ejercido un poderoso magnetismo que en poco más de un siglo nos ha llevado a identificar nuestro modo de vida con este armatoste autopropulsado, el comienzo y el final de cualquier interacción con el entorno. Más allá de su indudable utilidad (de ahí lo de «utilitario»), el desplazamiento ha pasado a ser un asunto secundario como bien se encarga de subrayar la publicidad. ¿Te gusta conducir?, entonces… ¿Qué más te da que no tengas dónde ir? ¿Te va a retener la subida bestial del carburante? ¿Consientes que el vecino, que es un muerto de hambre, maneje un modelo mejor que el tuyo y te lo aparque delante de las narices? Todo movimiento de política populista pasa por atraer a las multinacionales del ramo, fomentar la compra de automóvil nuevo, construir autopistas y carreteras a cualquier precio, grabar la contaminación que provoca, idolatrar a los pilotos deportivos de dudosa fidelidad fiscal u otorgar licencias fraudulentas a los que velan por la inspección técnica del numeroso y suculento parque móvil… eso por no hablar de las sanciones al tráfico rodado o los intereses que se mueven alrededor de los carburantes, las estaciones de servicio, la «zona azul», los aparcamientos. A principios del siglo pasado fueron los ricos y poderosos quienes sucumbieron a la fiebre de la velocidad, identificando el progreso con la automoción. El automóvil pronto se fue motivo literario: Joyce introduce una competición de velocidad en un cuento de Dublineses (1914), y a principios de los años treinta Musil da comienzo a El hombre sin atributos con la descripción de un accidente de tráfico. Más próximo a nosotros, nuestro querido Fernández Flórez publica en 1938 El hombre que compró un automóvil, un libro disparatado en el que se anticipa el moderno culto al coche y hasta se ironiza sobre las incisivas técnicas de venta. Como apunta Manuel Rodríguez Rivero, «el coche sirve en la literatura para el amor y el cortejo, para escapar (del hambre, del peligro, de la rutina, de la opresión), para matar y morir, para empezar de nuevo, como signo de estatus, como rito de paso, como instrumento de liberación (de todo tipo de cautiverio, incluido el del hogar patriarcal), como agente de excitación sexual (Crash, de J. G. Ballard, 1973). El automóvil, ese “admirable artefacto”, como lo llamó el entusiasta Ortega y Gasset en 1930, ha impregnado desde sus orígenes el imaginario colectivo y ha cambiado costumbres sociales profundamente arraigadas.»
Los autos venían volando hacia Dublín, deslizándose como balines por la curva del camino de Naas. En lo alto de la loma, en Inchicore, los espectadores se aglomeraban para presenciar la carrera de vuelta, y por entre este canal de pobreza y de inercia, el Continente hacía desfilar su riqueza y su industria acelerada. De vez en cuando los racimos de personas lanzaban al aire unos vítores de esclavos agradecidos. No obstante, simpatizaban más con los autos azules —los autos de sus amigos los franceses.
James Joyce. Dublineses (1914)
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=kRx4QzEAWQY]











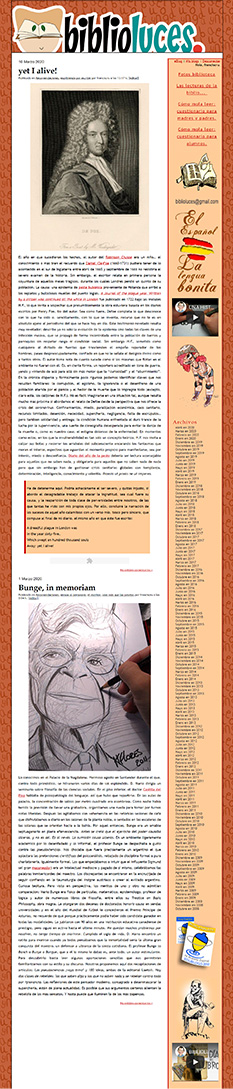

Deja una respuesta