
Desde siempre, el desarrollo de las historias ha necesitado de un decorado propicio. Y las ciudades han prestado gustosas su geografía para tal menester. Algunas están estrechamente ligadas a sus autores, de forma que cuando pensamos, pongamos por caso, en Dublín, se nos viene rápidamente a la cabeza James Joyce. Podríamos hacer este mismo ejercicio con Barcelona, París, Lisboa, Nueva York, Madrid, Londres, Roma, Buenos Aires, Alejandría… espacios urbanos convertidos en protagonistas con personalidad propia, que alientan el pulso de las distintas tramas que se urden en sus entrañas. La poesía de las ciudades se escribe con piedra y ladrillo entre los renglones de sus calles, en las plazas y los parques donde la ficción se remansa, a la sombra de monumentos y edificios emblemáticos, escenarios verosímiles de encuentros imposibles. El viajero leído siempre guarda en el zurrón las referencias que le llevarán al último confín del barrio periférico o al centro mismo del piélago urbano, donde se retratará bajo las placas de los bulevares y verificará la presencia de aquellos testigos mudos de tantas ficciones por ellos mismos inspiradas: veredas, fuentes, quioscos, jardines, fachadas, obeliscos… El particular recorrido literario puede empezar por la Muy Noble, Muy Leal, Benemerita, Invicta, Heroica y Buena Ciudad de Oviedo, a la que Don Leopoldo Alas «Clarín» rebautizó como Vetusta en su obra más conocida, La Regenta. Algunas fuentes afirman que el insigne escritor murió fusilado en la ciudad de sus amores, pero hemos de decir que los registros historiográficos y la prensa de la época desmienten esta versión: la tuberculosis se lo llevó por delante en la recién estrenada casita de La Fuente del Prado, en las afueras de Oviedo, y sus restos reposan en una sepultura del cementerio de El Salvador. Hoy en día, la esbelta torre apuntada de la catedral vigila día y noche el paseo de Dña. Ana Ozores bajo la lluvia, detenida como en un sueño entre la fuente de Alfonso el Casto y la casa de la Rúa. Una imagen que de tan nítida en el imaginario de los ovetenses se ha quedado plasmada y fundida en metal para disfrute de residentes y recreo de visitantes por llegar.
Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte en lejano siglo, hacía la digestión del cocido y de la olla podrida, y descansaba oyendo entre sueños el monótono y familiar zumbido de la campana de coro, que retumbaba allá en lo alto de la esbelta torre en la Santa Basílica. La torre de la catedral, poema romántico de piedra, delicado himno, de dulces líneas de belleza muda y perenne, era obra del siglo dieciséis, aunque antes comenzada, de estilo gótico, pero, cabe decir, moderado por un instinto de prudencia y armonía que modificaba las vulgares exageraciones de esta arquitectura. La vista no se fatigaba contemplando horas y horas aquel índice de piedra que señalaba al cielo; no era una de esas torres cuya aguja se quiebra de sutil, más flacas que esbeltas, amaneradas, como señoritas cursis que aprietan demasiado el corsé; era maciza sin perder nada de su espiritual grandeza, y hasta sus segundos corredores, elegante balaustrada, subía como fuerte castillo, lanzándose desde allí en pirámide de ángulo gracioso, inimitable en sus medidas y proporciones. Como haz de músculos y nervios la piedra enroscándose en la piedra trepaba a la altura, haciendo equilibrios de acróbata en el aire; y como prodigio de juegos malabares, en una punta de caliza se mantenía, cual imantada, una bola grande de bronce dorado, y encima otra más pequeña, y sobre esta una cruz de hierro que acababa en pararrayos.










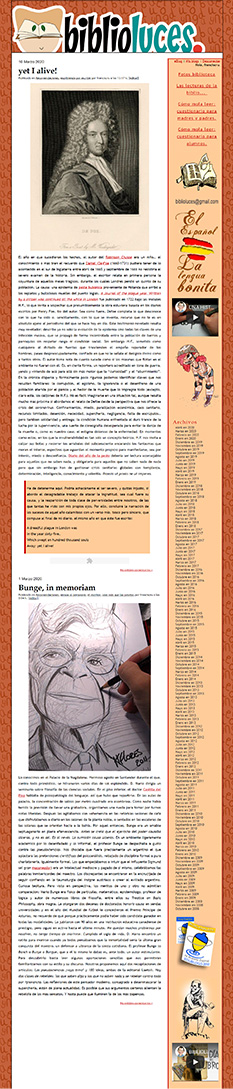

Deja una respuesta